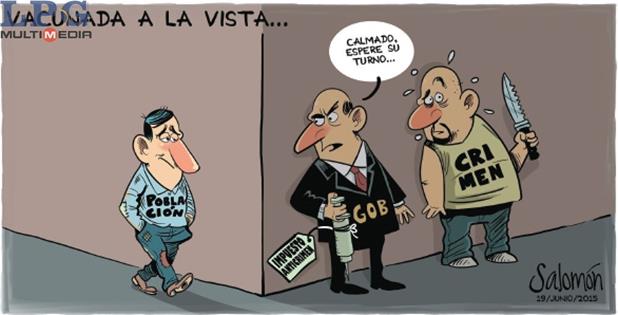por José Ignacio García Hamilton
También puede leer este documento en formato PDF
aquí.
El origen de la crisis argentina no se encuentra ni en las reformas económicas llevadas a cabo por el presidente Carlos Menem en 1989 ni en el proceso de globalización de las décadas pasadas. Por el contrario, la decadencia de Argentina fue un proceso lento que comenzó a principios del siglo XX. En realidad, Menem basó sus reformas en una lógica económica bien fundada: la privatización de empresas del Estado, la tasa de conversión monetaria de un peso por dólar estadounidense y la apertura comercial al mundo. En 1991, la inflación —que había alcanzado niveles espeluznantes— se contuvo y, en los años subsiguientes, se alcanzó un crecimiento sustancial del PIB per capita. A pesar de estos logros efímeros, la situación económica se deterioró y, en noviembre de 2001, el gobierno presidido por Fernando de la Rúa decretó un congelamiento parcial de los depósitos bancarios tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses. El 19 de diciembre, se produjeron saqueos en supermercados de todo el país y, al día siguiente, el presidente de la Rúa firmó su renuncia. A partir de entonces, el país tuvo una sucesión de cinco presidentes y declaró la cesación de pagos de su deuda externa en una atmósfera de extremo malestar económico, social y político.
Representantes de todos los partidos políticos en el Congreso —tanto en la cámara de diputados como en la de senadores—, numerosos artículos que se publican todos los días en los diarios y las hordas de manifestantes que salen a las calles de Buenos Aires atribuyen la crisis actual a las reformas económicas liberales que instauró el presidente Menem, la globalización y la intervención del FMI. En febrero de 2002, en las calles de Dublín, se vieron afiches que mostraban el mapa de Argentina con la frase “Esto es lo que el capitalismo salvaje y el FMI pueden hacerle a una nación”.
En este artículo, sostendré que la crisis de Argentina es el resultado de prácticas políticas coloniales manifiestas en la economía argentina moderna. Mostraré que el increíble desarrollo de Argentina después de la Constitución Nacional de 1853–60 se debió a la creación de una serie de instituciones y valores culturales que modificaron aquellos que provenían de la época de la colonia española. Sin embargo, en los inicios del siglo XX —un período en el que, paradójicamente, el país se había convertido en uno de los más ricos del mundo—, reaparecieron ciertos rasgos culturales de la época colonial que provocaron un proceso de decadencia económica. Esta decadencia se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial. Las reformas que comenzaron en 1989 no constituyeron la causa de la situación actual, pero tampoco lograron impedir el regreso de ciertos hábitos y rasgos originados en tiempos de la colonia. En primer lugar, exploraré los rasgos que caracterizaron la época de la colonia española. Luego, me referiré a la modernización que se llevó a cabo después de 1853, los retrocesos del siglo XX y los motivos por los que las reformas de 1989 no pudieron evitar la decadencia. El artículo concluye con una reflexión sobre las causas de estos retrocesos y una consideración de las perspectivas para el futuro.
Características coloniales
Durante los tres siglos que cubre el período colonial, lo que es hoy territorio argentino fue una de las áreas más pobres del imperio español, en gran medida debido a su ubicación geográfica, distante de los centros de actividad política y económica. En 1810, el comienzo de la guerra de independencia, la población de la Argentina era menor que la de Chile, Bolivia, Paraguay y Perú, y su economía era menos desarrollada que la del resto del territorio hispanoamericano. Aunque remoto, el Virreinato del Río de la Plata creado recientemente compartía rasgos socioculturales típicas del continente dominado por España: absolutismo político, mercantilismo, falta de respeto por la ley, uniformidad religiosa, xenofobia y estratificación social. Una administración que se apoyara en estos principios culturales sólo podría contribuir al subdesarrollo de Argentina y derivar en un mal gobierno y en prácticas económicas abusivas. A continuación, analizaré cada rasgo sociocultural por separado.
Absolutismo Uno de los rasgos más sobresalientes de la sociedad hispanoamericana era el absolutismo. En 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, los monarcas españoles estaban intentando consolidar su poder por sobre la nobleza feudal. América ofreció la oportunidad ideal para que la monarquía española impusiera su poder ilimitado y absoluto. En este continente, la Corona podría ejercer sus prerrogativas políticas sin ningún control de las cortes, el feudalismo ni los privilegios locales. La existencia de una población autóctona tampoco constituía un obstáculo para el poder absoluto. Los reyes de Castilla eran los “dueños de América” en un sentido político y económico. Clarence Haring (1972, pág. 17) señala que el Rey no sólo ejercía la soberanía sobre estas tierras, sino también derechos de propiedad. Era el poder absoluto: toda posición o puesto económico, político o religioso dependía de su voluntad.
Más aún, la debilidad de las instituciones representativas locales ayudó a consolidar el absolutismo. Las colonias hispanoamericanas no tuvieron oportunidad de desarrollar su autonomía ni de gestar asambleas democráticas locales. Los cabildos —primeras municipalidades establecidas en España— habían sido democráticos en los antiguos reinos españoles pero, para la época del descubrimiento de América, esta institución había caído bajo el control total de la Corona, que designaba a los miembros de las asambleas locales. De hecho, en América, los cabildos se convirtieron en instituciones aristocráticas, ya que los miembros nombraban a sus propios sucesores. Además, los reyes vendían cargos políticos. Todos estos factores contribuyeron a desacreditar estas instituciones representativas (Zorraquín Becú, 1981, págs. 16, 310, 362; Bayle, 1952, págs. 622–23). No obstante, en realidad, la numerosa y corrupta burocracia montada en América impuso una limitación importante al absolutismo español. Los burócratas del ámbito jurídico se aprovechaban de la distancia de España y del ambiente social local para afianzar sus propias bases de poder en la colonia. Como reacción ante esta amenaza, la monarquía de los Borbón estableció en el siglo XVIII un sistema de reformas administrativas diseñadas para volver a concentrar el poder en Madrid y contener el abuso de los funcionarios coloniales (Halperin Donghi, 1970, págs. 53–56).
Mercantilismo Otra característica del sistema colonial en Hispanoamérica —íntimamente ligada al absolutismo— era el estatismo económico o mercantilismo. El mercantilismo se define como la intervención permanente del Estado en la vida y actividades privadas de sus ciudadanos. Mientras que el absolutismo se utilizaba como un medio para consolidar la unidad española, el mercantilismo era el instrumento mediante el cual España intentaba beneficiarse de los recursos naturales y económicos de América Latina. Desde el principio, nadie tenía permitido conquistar ni colonizar territorio en las Indias sin el permiso previo y explícito de la Corona. Para poder hacer su primer viaje, Cristóbal Colón debió luchar durante ocho años por obtener el aval y el apoyo financiero de los reyes. Finalmente, en abril de 1492, se firmaron las famosas Capitulaciones con la Corona. Este acuerdo convertía a Colón en un representante de la Corona y le otorgaba los títulos condicionales de almirante, virrey y gobernador de los territorios que pudiera descubrir.
Como principio rector, el mercantilismo era especialmente notable en lo que concernía a la distribución de la tierra. Debido a ello, la cesión de enco¬miendas siempre estaba a cargo de la Corona y constituía la principal expresión de la tendencia del Estado a distribuir privilegios. La encomienda era una institución a través de la cual la monarquía entregaba un grupo de americanos nativos a un conquistador español, que debía inculcarles una educación religiosa. A cambio, el conquistador podía obligar a los nativos a trabajar para él. La mano de obra barata que proporcionaban los nativos era el factor generador de riqueza más importante de América. Dado que eran el Rey y sus funcionarios quienes repartían a estas personas, era fundamental llevarse bien con ellos, a fin de aprovechar la mano de obra barata disponible gracias a vínculos clientelistas. En esencia, el éxito económico dependía del acceso al sistema de patronazgo instaurado por el estado imperial. Todos los españoles en América querían tener americanos nativos a sus órdenes. Una carta escrita al Rey por el Virrey del Perú en 1597 sentencia categóricamente que “los españoles no vinieron a América para trabajar, sino para aprovechar la mano de obra y las tierras indias” (Terán, 1982, pág. 134).
La Corona ordenó que ninguna encomienda consistiera de más de 300 nativos. A través de esta limitación, los sucesivos monarcas intentaron garantizar una distribución equitativa de la mano de obra nativa y, además, la evangelización y protección de los pueblos indígenas. Sin embargo, esta norma no se observó, y los conquistadores adoptaron una política general de concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Los conquistadores solían pedir a sus parientes o amigos en España que registraran encomiendas a su nombre.
Al igual que la mano de obra, las propiedades inmuebles también se contaban entre las fuentes más importantes de riqueza y prestigio. Los reyes de Castilla eran los dueños de las tierras americanas, que habían conquistado sus representantes y que les habían sido entregadas por el Papa. Como consecuencia de estos derechos, la Corona monopolizaba la distribución de tierras, y ningún individuo tenía acceso a la tierra sin una cesión real. En la práctica, posteriormente, los territorios ocupados por individuos con o sin título podían comprarse pagando una suma de dinero o una composición a los reyes.
En los primeros años del imperio americano, las cesiones de tierra eran gratuitas pero, en el siglo XVI, Felipe II comenzó a venderlas para financiar sus guerras santas. Ambos sistemas coexistieron hasta el fin del período colonial. Cabe destacar que, ya fuera que la Corona distribuyera tierras sin costo o que las vendiera para obtener dinero, los individuos siempre necesitaban contar con el consentimiento de los monarcas —o sus representantes— para obtener tierras (Mariluz Urquijo, 1978, págs. 16, 33–36, 50).
Otro factor de importancia económica eran las minas. En España, éstas siempre habían estado monopolizadas por el Estado. Las Ordenanzas Reales de Briviesca de 1387 estipulaban que los individuos podían buscar metales en lugares públicos o privados, pero dos tercios de las ganancias obtenidas debían entregarse a la Corona. Según esta ley, todas las minas pertenecían a la corona, sin importar quién fuera dueño de la tierra. Esta práctica continuó a lo largo del período colonial, aunque, en 1563, Felipe II estipuló nuevos porcentajes de ingresos, que variaban de entre la mitad hasta un octavo del mineral obtenido. Este sistema de contribuciones y obligaciones es un ejemplo claro de intervención estatal en el área económica si bien, con frecuencia, se contaba con apoyo financiero privado. Las famosas Ordenanzas de Toledo, autorizadas por el Virrey de Toledo en 1574 para Perú, reafirmaban el derecho absoluto de los monarcas sobre la propiedad, específicamente sobre los metales hallados en sus colonias (Martiré, 1979, págs. 15, 66, 69).
El Estado monopolizaba el comercio entre España y sus colonias latinoamericanas. La Casa de Contratación, una institución fundada en Sevilla en 1503 para controlar y regular el comercio, también estaba en manos del Estado. Además, la Corona monopolizaba otras actividades, como la producción y el comercio de mercurio, sal, pimienta, tabaco, pólvora y naipes de juego. En ocasiones, se otorgaban concesiones de estas actividades a manos privadas. No obstante, esto no solía ser gratuito, sino que, por lo general, las concesiones se vendían, no se cedían. Incluso los cabildos incrementaban su tesoro público mediante el otorgamiento de derechos de comercio sobre estos productos a intereses privados.
El comercio interno también estaba regulado por el Estado. Por ejemplo, los propietarios de bares necesitaban la debida autorización para traspasar vino de un barril a otro (Haring, 1972, pág. 321; García, 1986, pág. 136). Es decir, el colonialismo español se basaba en la omnipresencia del Estado en todas las áreas de la vida económica, social y política. En la época de la colonia, el Estado no intervenía sólo en el campo económico, sino también en la vida privada de sus servidores y súbditos. Hasta el presunto adulterio de un funcionario o el fin del matrimonio de un ciudadano generaban una gran cantidad de trámites burocráticos (Terán, 1982, pág. 125; Bayle, 1952, pág. 582).
Incumplimiento de la ley Otra característica de la sociedad colonial hispanoamericana era el divorcio permanente entre el orden legal y las prácticas sociales. En este caso, la situación difería de la registrada en la Península Ibérica, donde las leyes locales consagraban costumbres que la población llevaba siglos poniendo en práctica. Esto no ocurría en América, donde la Corona misma ignoró las “Capitulaciones” firmadas con Colón, en un anticipo de cómo se incumplían las leyes en el nuevo continente (Haring, 1972, pág. 24; De Madariaga, 1973, pág. 262). Las Ordenanzas Reales, que establecían el buen trato y la libertad de los nativos, constituyen un buen ejemplo de la separación que existía entre la ley y la realidad en el imperio español. Mientras la Corona promulgaba leyes para proteger a la población nativa y declararla libre, la realidad indicaba que eran esclavos, aunque no se los llamara de esa manera.
Otro ejemplo de esta dicotomía entre ley y práctica fue la creación del “Requerimiento”, un texto que los capitanes españoles debían leer a los nativos antes de atacarlos con sus ejércitos, escrito por el jurista español Juan López de Palacios Rubios para justificar el derecho que los españoles tenían sobre los nativos. El documento aseguraba que la Corona tenía autoridad sobre el territorio americano y exhortaba a los nativos a obedecer. Por supuesto, tanto el espíritu del documento como la letra eran incomprensibles para los nativos, ya que estaba escrito en español —idioma que escasamente entendían— y redactado en términos de ideas ajenas a su cultura (Ots Capdequí, 1943, pág. 254). Es posible que las conciencias de los funcionarios quedaran tranquilas luego de cumplir con esta formalidad, pero ni el sentido ni el espíritu de la ley jamás fueron respetados.
De hecho, la Corona apoyaba activamente el incumplimiento de la ley colonial entre sus funcionarios, en lugar de erradicarlo. Al otorgar a los virreyes la capacidad de suspender las leyes cuando consideraran que su cumplimiento era peligroso, inconveniente o problemático, la Corona ayudó directamente a profundizar la erosión del Estado de Derecho en sus propias colonias. El virrey consignaba todas las derogaciones o suspensiones de una ley en un memorando, explicando su decisión, y enviaba la ley nuevamente a España para que la reconsideraran.
El viejo adagio sobre las autoridades locales (“se acata la autoridad, pero no se cumple la ley”) era especialmente apropiado para reflejar lo que acontecía en Hispanoamérica (Haring, 1972, pág. 130). El llamado “disimulo” era otra práctica española que socavaba las etapas iniciales del desarrollo del sistema legal argentino. La ley establecía que las encomiendas debían entregarse por un máximo de dos generaciones, es decir, para el titular original y para sus herederos. En la práctica, los siguientes herederos continuaban con las encomiendas una vez cumplido el plazo de dos generaciones, y los virreyes pasaban por alto esa violación de la regla. Resulta curioso que, en ciertas circunstancias, la Corona misma autorizaba a los virreyes a “disimular” la extensión de la encomienda a una tercera generación y luego a una cuarta o una quinta (Ots Capdequí, 1943, pág. 254; Haring, 1972, pág. 269).
La colusión generalizada de los funcionarios españoles para contrabandear constituye un ejemplo final de la corrupción que surgió de la aplicación de leyes inadecuadas. Esta actividad prosperó durante los tres siglos de régimen colonial gracias a la resistencia de la Corona a admitir el libre comercio. Las reglas del monopolio comercial establecían que la mercadería que partía de España hacia América —enviada por mercaderes españoles, en naves españolas— llegara a sus agentes a través de rutas predeterminadas, con tarifas de fletes elevadas. Por lo tanto, en el Río de la Plata, los precios de los bienes de contrabando eran significativamente más bajos, y el incumplimiento de la ley era una práctica constante. En este caso, el intento de restringir el comercio a unos pocos lugares generó poderosos incentivos para quebrantar la ley y ejercer el libre comercio.
Militarismo La conquista española de América fue una hazaña militar, hecho que dejó una marca que perduró durante todo el período colonial. La sociedad de la colonia estaba organizada de manera jerárquica y estratificada, y estableció una jurisdicción militar separada. Bajo esa jurisdicción militar, los militares que cometían delitos comunes eran juzgados por sus pares y no por jueces civiles. Los miembros de la Iglesia también gozaban de un privilegio similar de jurisdicción especial (Zorraquín Becú, 1978, pág. 91). La consolidación del militarismo se vio respaldada por el hecho de que, desde los albores de la historia de España, la guerra y la religión estuvieron estrechamente relacionadas. Este fenómeno tiene origen en la ocupación musulmana de España y constituye un vestigio moderno de la filosofía musulmana en el mundo occidental medieval: guerra y religión son dos conceptos íntimamente ligados en el credo musulmán. El Corán dice que cuando Mahoma supo que era inspirado por Alá y que tenía una misión profética, pidió a sus prójimos que lo siguieran. Nadie lo hizo, con excepción de su primo Alí, quien dijo: “Oh, Profeta, yo te seguiré. Les sacaré los ojos a tus enemigos, romperé sus dientes y oprimiré sus pechos” (Miguens, 1986, pág. 74). Las fuerzas militares árabes llegaron a España en el siglo VIII y conquistaron rápidamente la mayor parte de la península. A medida que los españoles cristianos comenzaron a recuperar sus territorios de norte a sur para luchar contra los moros, buscaron la ayuda de Dios, al igual que sus oponentes.
Esta combinación de furor militar y religioso se esparció hacia el Nuevo Mundo. Por consiguiente, las batallas en el contexto colonial estaban teñidas de cierto tono religioso. Es innegable que la conquista de América estuvo imbuida de un espíritu misionero. Antes de luchar contra los nativos, los españoles gritaban: “¡Santiago y cierra, España!”, para apelar al apóstol, y parte de este espíritu se mantuvo hasta los últimos años del imperio, como cuando el General Manuel Belgrano nombró a la Virgen María “Generala del ejército”, luego de derrotar a los españoles en la Batalla de Tucumán.
Modernización Luego de la formación del primer gobierno nacional en 1810, la incipiente nación argentina comenzó un proceso de cambio en sus instituciones, sus políticas y sus costumbres. Luego de las guerras de independencia y un prolongado período de conflictos civiles, incluida la dictadura de Juan Manuel de Rosas (1829–52), la turbulencia de emancipación llegó a su fin con la promulgación de la Constitución de 1853, destinada a modificar los valores culturales heredados del período colonial español. Así se abandonó el absolutismo político en favor de la división de poderes; la religión única estatal por la adopción de la libertad de credo; se dejó de lado el mercantilismo y se respaldó la propiedad privada y el libre comercio; se abandonó la xenofobia y a cambio se promocionó la inmigración; el incumplimiento de la ley fue reemplazado la adhesión a principios jurídicos y las desigualdades en función de las diferencias de clase social dejaron paso a la igualdad ante la ley. Esta constitución fue parcialmente reformada en 1860. Esta enmienda incluyó, entre otras reformas importantes, la reincorporación de la Provincia de Buenos Aires —que no había aceptado formar parte de la Confederación que firmó la Constitución de 1853— y la aplicación de la Constitución en todo el territorio nacional .
Estos valores —resaltados en la Ley 1420 de 1884, que establecía la educación gratuita, obligatoria y laica— generaron un notable desarrollo político y económico. Naturalmente, el crecimiento atravesó períodos buenos y malos, pero dentro de la fluctuación, las clases dominantes acordaron algunos valores básicos, como la necesidad de crear una infraestructura de servicios para promover las actividades productivas (el correo, el telégrafo, el ferrocarril, la educación, los puertos), facilitar la inmigración, alentar la inversión extranjera y aumentar la preocupación sobre el crédito nacional.
En 1876, el presidente Nicolás Avellaneda, en dificultades para evitar la cesación de pagos de la deuda externa, declaró frente a la Asamblea Legislativa que los tenedores de bonos argentinos no tenían razones para preocuparse. “La República puede estar dividida hondamente en partidos internos; pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera, ante los pueblos extraños. Existen dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed para responder, en una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros” (Páez de la Torre, 2001, págs. 222–23).
Para 1910, en el centenario del primer gobierno patrio, Argentina era uno de los principales países del mundo. Era uno de los mayores exportadores de granos y carne. El PIB del país equivalía a 50% del PIB de todos los países hispanoamericanos, ocupaba el décimo lugar entre las economías del mundo y su comercio representaba 7% del total internacional. Las zonas cultivadas con trigo, que en 1872 cubrían 72.000 hect¬áreas, llegaron a 6.918.000 hectáreas en 1912. Las exportaciones de cereales, que en 1885 habían totalizado 389.000 toneladas, alcanzaron 5.294.000 en 1914. Además, en contraposición al período colonial previo, se registró un marcado descenso del analfabetismo, en una nación reconocida por su carácter cosmopolita y no por su xenofobia (Torquinst, citado en Escudé, 1984, pág. 102). En 1913, el PIB anual per cápita se ubicaba en US$470, cifra que superaba la productividad de muchos rivales europeos: US$400 en Francia, US$225 en Italia y US$90 en Japón (Maizels, 1963, pág. 17). Además, si comparamos los salarios por hora cobrados en 1911 y 1914 en Buenos Aires, París y Marsella, en siete categorías de trabajo distintas, vemos que los salarios de Buenos Aires eran un 80% mayores que los de Marsella en todas las categorías y un 25% más altos que los de París en la mayor parte de las categorías. Hasta la Primera Guerra Mundial, aunque el ingreso per cápita en Estados Unidos era mucho mayor que en Argentina, el salario promedio que recibía un inmigrante al llegar a Buenos Aires era similar al que recibía un inmigrante que llegaba a Nueva York. Un informe de 1921 del departamento de comercio exterior del Reino Unido confirmó que los salarios en Argentina eran mayores que en Europa (Díaz Alejandro, 1970, págs. 43–44).
Retrocesos del siglo XX
Precisamente en este punto de sorprendente progreso a nivel político y económico, en las primeras décadas del siglo XX, tras dos generaciones de normalidad institucional casi continua, la administración argentina comenzó a mostrar una vez más las viejas características coloniales. A pesar de los impresionantes triunfos económicos logrados desde la independencia, el resurgimiento de prácticas coloniales terminaría por condenar a la Argentina a la trayectoria de subdesarrollo que no pudo ser revertida por las administraciones democráticas de los años noventa.
1907–1946: Resurgimiento colonial El período 1907–46 fue testigo del resurgimiento gradual de las mismas características de administración colonial que habían obstaculizado el crecimiento de Argentina antes de la Independencia. Entre éstas, las más evidentes fueron el regreso al militarismo y a las prácticas absolutistas por parte de los líderes políticos y la renovación de las intervenciones estatales mercantilistas que socavan el desarrollo del libre mercado.
Primero, Argentina redescubrió sus raíces militaristas españolas en las primeras décadas del siglo XX, cuando el militarismo pasó a ser promovido activamente por la política educacional. A partir de 1908, a fin de asimilar a los hijos de los inmigrantes, el gobierno lanzó una campaña de “educación patriótica”. Esta campaña mostraba a aquellos que habían luchado por la Independencia y establecido la Constitución como seres sobrenaturales, casi sagrados, capaces de hazañas más habituales en dioses y héroes mitológicos que en seres humanos. Impulsada por las escuelas estatales y el servicio militar obligatorio, la cruzada exaltó al país en forma descontrolada y generó un sentimiento de grandeza exagerado, que hizo que los ciudadanos creyeran que la riqueza provenía directamente de los recursos naturales, sin necesidad de trabajo humano ni de instituciones adecuadas. El regreso a la enseñanza dogmática —que reemplazó religión con patriotismo y subestimó la inteligencia de los niños— también inculcó un fuerte sentido de nacionalismo que predicaba la necesidad de recuperar las Islas Malvinas (Escudé, 1990, pág. 20).
Los gobiernos de los años treinta expandieron la “educación patriótica” y la extendieron a la escuela secundaria y a las universidades (Escudé, 1990, págs. 91–93). En este punto, las autoridades sumaron la devoción religiosa al militarismo nacionalista y lanzaron una campaña política para identificar el origen y la esencia de la nacionalidad argentina con el catolicismo y el militarismo. Con ese objetivo, muchos autores nacionalistas rescribieron la historia del país de una manera que demostraba que los héroes de la Independencia habían sido católicos devotos y no los masones y librepensadores que mostraban los libros de texto escritos por autores liberales en la segunda mitad del siglo XIX (Zanatta, 1997, págs. 20, 35, 90). Esta táctica fue utilizada después por el régimen militar de 1943, que reestableció la educación religiosa en las escuelas en contra de lo que estipulaba la Ley 1420 y volvió a un modelo de religión patrocinada por el Estado. De ese modo, el carácter cosmopolita argentino, que había contribuido al desarrollo de fines del siglo XIX, se vio erosionado por el intervencionismo del gobierno en las aulas argentinas.
El absolutismo político y la indiferencia ante el Estado de Derecho —compañeros naturales del militarismo— caracterizaron a los gobiernos de este período. Elegido en 1916, el presidente Yrigoyen aumentó significativamente la burocracia y generalizó la práctica de contratar empleados administrativos con tareas vagas o inexistentes en pago de favores políticos. En 1930, el mismo Yrigoyen fue víctima de tácticas absolutistas, cuando fue derrocado por un golpe de Estado, ratificado luego por la Corte Suprema de Justicia. El nuevo gobierno de facto profundizó la institucionalización del absolutismo y la violencia mediante el cierre del Congreso de la Nación y de algunos diarios y la creación de una fuerza policial política para perseguir y encarcelar a los opositores. Fue en este momento que la tortura mediante picana eléctrica comenzó a ponerse en práctica en Argentina. La relación entre estos sucesos políticos y el viejo absolutismo político y la intolerancia colonial —y su efecto sobre el crecimiento económico— es innegable.
Las prácticas económicas también se vieron afectadas por este aparente regreso al régimen colonial. A lo largo de este período, los gobiernos se acostumbraron cada vez más a intervenir en la economía cuando les parecía conveniente, a pesar de las evidentes desventajas económicas y legales a largo plazo. El gobierno comenzó a adoptar un enfoque mercantilista para la administración económica, probablemente a partir de 1907, cuando se descubrieron pozos petroleros en Comodoro Rivadavia. En ese momento, un decreto introdujo cambios significativos en la política económica, en el Código de Minería y en el espíritu de la Constitución Nacional, que preferían una economía con poca intervención estatal. El presidente José Figueroa Al¬corta promulgó un decreto por el cual reservaba para el Estado los hidrocarburos del subsuelo, lo cual a efectos prácticos era privarlos de ellos a los propietarios de la tierra en cuestión. Los gobiernos posteriores mostraron la misma clara preferencia por las tácticas intervencionistas. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, se promulgó una ley que establecía el congelamiento de los alquileres. En relación con los reclamos de las personas afectadas, la Corte Suprema de Justicia confirmó dicha ley —con la sola objeción del juez Antonio Bermejo— y afirmó que no violaba la constitución (Fallos CS 28/4/1922). Así, apañado por la Corte Suprema y en contra del Estado de Derecho, el gobierno de Yrigoyen hizo caso omiso tanto del derecho a la propiedad privada como de la autonomía de la voluntad individual. Aunque menos controvertido, pero en la misma tradición mercantilista, el presidente Agustín P. Justo —electo en 1932— creó juntas de mercado para regular la producción de carne, cereales y muchos otros productos, con lo que consolidó la intervención activa del Estado en un espectro incluso más amplio de sectores económicos.
1946–1955: Perón En 1946, el general Juan Domingo Perón accedió a la presidencia. Su gobierno estuvo manchado por las mismas prácticas políticas de clientelismo, absolutismo y violación del Estado de Derecho. Perón sometió a juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazó con jueces “amigos”. Abolió la libertad de prensa y reprimió a sus oponentes, encarcelando a los líderes de la oposición, entre ellos a Ricardo Balbín. También utilizó los logros de las administraciones anteriores del siglo XX en beneficio propio, mediante la manipulación del nacionalismo militarista para consolidar su propio gobierno populista. Usó las escuelas primarias para dar educación política a los niños y, a través de éstos, a sus padres. El libro La razón de mi vida —firmado, pero no escrito, por la esposa del Presidente, Eva Perón— pasó a ser de lectura obligatoria . Se lanzó una campaña para equiparar al presidente Perón con el quien fuera llamado el libertador del país, José de San Martín, uno de los principales generales que participaron en la guerra contra España después de 1810. Una ley designó a 1950 como el año del “Libertador General San Martín” e hizo obligatorio que los alumnos, al igual que todos los diarios y escribanos, escribieran esa frase junto a la fecha, todos los días. Docenas de diarios fueron cerrados por omitir la frase (Gambini, 1999, págs. 196–304).
El gobierno de Perón continuó con las prácticas mercantilistas y las expandió, y fue durante su mandato que los costos económicos de la economía de estilo colonial comenzaron a manifestarse en las cuentas gubernamentales. El gobierno de Perón amplió el alcance de la participación gubernamental en la economía, nacionalizando los servicios de electricidad, gas y teléfono, los ferrocarriles, el transporte urbano en autobuses y las radios. Esta enorme expansión del Estado —con ventajas evidentes para los clientes políticos de Perón y subsidios para grupos de trabajadores y empresarios— dio inicio a un aumento inevitable del déficit público. El superávit de la balanza de pagos acumulado durante la Segunda Guerra Mundial (ya que Argentina se mantuvo neutral y vendió productos a ambas bandos del conflicto) no fue suficiente para financiar las prácticas populistas de Perón. Entonces se recurrió a: el impuesto inflacionario, reservas del Banco Central, impuestos sobre exportaciones y capital y, especialmente, impuestos a un sector rural bien desarrollado. A fin de transferir recursos de ese sector hacia el gobierno, y con el antecedente del congelamiento de los alquileres llevado a cabo por Yrigoyen, Perón montó un marco regulatorio destinado a distorsionar el conjunto de derechos de propiedad establecido por la Constitución y el Código Civil, que garantizaban la libertad de contratación. Mediante decretos sucesivos y negociaciones con el Congreso, su gobierno introdujo controles sobre los contratos —fijación de precios, suspensión de desalojos y extensiones de los contratos de alquiler— que beneficiaron a su electorado (arrendatarios) en las zonas rurales a corto plazo, pero erosionaron los derechos de propiedad de los propietarios pampeanos, lo que contribuyó de manera considerable al estancamiento económico de las décadas posteriores.
Otro mecanismo prominente que se utilizó para generar una transferencia financiera desde el sector rural hacia el gobierno fue el Instituto Argentino para la Producción y el Intercambio (IAPI). El IAPI eliminó las empresas exportadoras privadas y fijó los precios internos de las cosechas por debajo de los precios internacionales. Luego, el IAPI vendía esos productos en el exterior y retenía la diferencia, que era canalizada hacia actividades populistas (Gallo, 2002, págs. 170–97). Además, a partir de 1950, el Estado comenzó a financiar sus déficits con la emisión moneda, lo que generó un aumento de la inflación. De modo que, pese a un período de notable crecimiento económico y democrático a fines del siglo XIX, para 1955 el regreso a las prácticas coloniales pergeñado por los regímenes de la primera mitad del siglo XX ya había erosionado sustancialmente la economía política de Argentina.
1955–1982: Dictaduras sucesivas El período entre Perón y el regreso de Argentina a la democracia en 1983 es conocido por el vicioso regreso a la mezcla de militarismo y absolutismo que caracteriza a las dictaduras militares. A lo largo del período, muchos golpes de estado erigieron a sucesivas dictaduras, todas ellas caracterizadas por la violencia, la violación del Estado de Derecho y la intolerancia religiosa y política. En 1955 Perón fue derrocado por un golpe militar, y el nuevo régimen tomó medidas para perseguir a sus simpatizantes. Se prohibió que los diarios mencionaran el nombre del tirano depuesto. En 1962, un levantamiento militar sacó del poder al presidente Arturo Frondizi, y lo mismo ocurrió con el presidente Arturo Illia en 1966. Ese año, el General Juan Carlos Onganía se convirtió en presidente de facto. Se impuso la censura cultural y se prohibió la difusión de ciertos libros, obras de teatro y películas. Tal es el caso de Bomarzo, ópera compuesta por Gi¬nastera y basada en una novela de Manuel Mujica Lainez , cuya presentación en el Teatro Colón fue prohibida por Onganía. Otra prueba del absolutismo es la fragrante promoción realizada por Onganía del concepto de una religión patrocinada por el Estado: consagró la nación a la Inmaculada Concepción de la Virgen María durante una procesión solemne y multitudinaria hacia el santuario de Luján. En 1976, tras un breve y catastrófico regreso de Perón, una junta militar tomó el poder y reintrodujo el militarismo y la estratificación judicial en la sociedad argentina. Se crearon numerosas cárceles clandestinas en las que se torturaba a la gente. Los niños recién nacidos, hijos de prisioneras, a menudo eran robados y sujetos a cambios de identidad. Durante este período, desaparecieron 9.000 personas y la deuda externa aumentó de US$7.800 millones a US$45.000 millones. En 1978, el régimen militar estuvo a punto de entrar en guerra con Chile por el Canal de Beagle y sus islas, y en 1982 ocupó las Islas Malvinas, lo que provocó la guerra con Gran Bretaña.
También existió un grupo de guerrilleros llamado Montoneros, organizado por católicos de extrema derecha que creían que estaban peleando en una cruzada por una sociedad mejor. Del mismo modo, el régimen militar declaró en 1976 que respetaba los valores cristianos occidentales, lo cual implicaba un regreso a la unión de guerra y religión, característica del período colonial.
Aunque la política económica no es algo que se mencione en la mayor parte de las discusiones sobre este período oscuro de la historia argentina, las consecuencias sobre ella de los prolongados mandatos militares y el miedo colectivo generalizado son innegables. La posición económica de Argentina se vio todavía más debilitada. En 1983, al producirse el regreso de la democracia y del gobierno constitucional con el presidente Raúl Alfonsín, una gran cantidad de argentinos compartían las esperanzas de que la situación mejoraría, sin embargo, dichas esperanzas resultaron infundadas. Los miembros de las fuerzas armadas que habían violado los derechos humanos fueron sometidos a juicio, lo que significaba el regreso a la legalidad. Sin embargo, las leyes llamadas “Punto Final” y “Obediencia Debida” permitieron que se otorgaran amnistías fraudulentas a los mismos militares que habían cometido crímenes. Este fraude legal marcó tanto la continuación de una sociedad jerárquica con privilegios corporativos para las fuerzas armadas como una clara violación de la igualdad ante la ley. Aunque el militarismo había sufrido un revés, representado por el regreso del gobierno civil, la estratificación de la sociedad, la falta de respeto al Estado de Derecho y la práctica política absolutista no se vieron atenuadas.
Reformas de la década de 1990: ¿demasiado débiles y demasiado tarde? Para fines de la década de 1980, la sensación de crisis económica era innegable. La reacción del presidente Carlos Menem fue instaurar reformas económicas orientadas a revertir las prácticas mercantilistas del siglo XX. Estas reformas —con la ayuda de la convertibilidad— dieron la impresión de que la recuperación económica se podía lograr. Sin embargo, no se tomaron medidas para reformar prácticas políticas como el absolutismo y el incumplimiento de la ley. Como demostró la culminación de la crisis en diciembre de 2001, las reformas económicas puestas en marchas sin ser acompañadas de cambios en la viciosa cultura política argentina fueron insuficientes para revertir la decadencia económica que se originó en el retorno a la práctica colonial de principios del siglo XX.
Según dicen, las reformas económicas de Menem estaban bien sustentadas y podían dar buenos resultados. En 1989, Menem rompió con el pasado intervencionista de Argentina y emprendió una política de desregulación para privatizar empresas estatales y estimular una economía de libre mercado. El proceso de privatización fue de gran alcance y su fin era la modernización. Los ferrocarriles, los teléfonos, la electricidad, los puertos, el transporte marítimo, la radio, la televisión, el combustible, el mantenimiento de los caminos y las fábricas militares, eran sus objetivos. Sin embargo, en su libro Raíces de la Pobreza, Guillermo Yeatts señala que la privatización se llevó a cabo mediante concesiones en las que se reservaron los mercados para beneficio de algunos elegidos. En efecto, las tarifas fueron garantizadas de manera tal que el proceso de privatización no fue más que un “traspaso de monopolios” del Estado a grupos privados que, a su vez, se convirtieron en sectores privilegiados con un enorme poder de negociación. Estas medidas significaron un retroceso a las estructuras mercantiles coloniales, en las que el beneficio no consistía de la ganancia de vender el mejor producto al precio más bajo en un mercado libre, sino la renta de un monopolio creado artificialmente o de una restricción gubernamental a la competencia (Yeatts, 2000, págs. 207–41).
Otras reformas que instauró Menem tampoco resultaron tan favorables como se anticipaba. Por ejemplo, la apertura de la economía fue positiva pero insuficiente, ya que se limitó a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Para¬guay y Uruguay). El resultado fue que se cambió el aislacionismo nacional por un “aislacionismo regional” restringido a una zona aun más estrecha que el monopolio mercantil de la época de la colonia. Esta medida no podía favorecer de manera significativa a la competitividad ni brindar los beneficios del comercio mundial.
La reforma económica a medias se vio acompañada por una total falta de voluntad política de revertir el corrupto sistema clientelista. Aunque el proceso de privatización se llevó a cabo, en parte, para generar ingresos gubernamentales a corto plazo, el Estado no redujo significativamente el gasto como resultado de este proceso. En lugar de ello, el gobierno cambió los gastos de provisión de servicios públicos por egresos llamados gastos sociales del gobierno absolutista. Es decir, subsidios y empleos sin estrés para aliados políticos. Mientras tanto, el Estado mantuvo —e incluso incrementó— su participación en la economía. La tendencia al clientelismo del gobierno de Menem también se hizo evidente con el incremento del número de miembros de la Corte Suprema que tuvo por objetivo dar un lugar a sus propios clientes y aliados políticos. Además, Menem indultó a los comandantes en jefe que habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos e impulsó una reforma constitucional con el ex presidente Alfonsín mediante lo que se llamó el Pacto de Olivos. Esta reforma permitía la reelección del presidente en funciones, lo cual no estaba permitido en la constitución vigente hasta el momento. Cada medida contribuía un poco más al retroceso hacia las viejas prácticas coloniales de absolutismo político.
En suma, las reformas económicas engañosas y el sistema de convertibilidad —mediante el cual se estableció un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar estadounidense durante la década de 1990— ocultaron los efectos dañinos del vicio político. La convertibilidad sorteaba la necesidad de imprimir dinero, que produciría inflación. Sin embargo, al evitar la tendencia a la inflación, el gobierno no se ocupó tampoco de disminuir ni de reorientar el gasto público. Dado que el sistema de convertibilidad parecía permitir que el gobierno siguiera gastando, no se trató más que de un artificio para cambiar la financiación del déficit por el endeudamiento externo. Mediante este juego de prestidigitación, y a pesar del dinero percibido de la venta de empresas públicas, la administración Menem (1989–99) consiguió elevar la deuda pública de US$65.300 millones a US$146.210 millones. Como explican Eiras y Schaefer (2001), “La falta de crecimiento económico, junto con un incremento en el gasto del gobierno, generó un déficit fiscal que creció del 0,15 por ciento del PIB en 1994 al 2,4 por ciento del PIB en el año 2000”. Además, “La deuda pública total de Argentina se incrementó del 34 por ciento en 1991 a alrededor del 52 por ciento del PIB” en 1999. Así, las ventajas de un tipo de cambio fijo —la estabilidad y la confiabilidad— se vieron desbaratadas por una deuda estatal insoportable que también elevó el costo de la inversión privada. Finalmente, esta situación llevó a un incumplimiento de los compromisos internos y externos del gobierno en diciembre de 2001, lo cual, a su vez, generó una corrida bancaria a principios de 2002.
Sencillamente, las reformas de la década de 1990 fueron insuficientes para contrarrestar las prácticas políticas negativas que comenzaron a resurgir a principios del siglo XX y continuaron casi hasta el siglo XXI: un poder ejecutivo hegemónico y personalista capaz de asignar recursos económicos y cambiar las reglas a su antojo por decreto; la falta de un poder judicial independiente que controlara los otros poderes y defendiera los intereses de los ciudadanos; un Estado grande y supuestamente benefactor, simbolizado por funcionarios que tenían el poder de fijar tarifas y alterar contratos privados, que sumaron pensiones de privilegio a sus propios sueldos y otorgaron subsidios injustificados a los desempleados.
Las restricciones impuestas a los depósitos bancarios privados en los últimos días de la administración de Fernando de la Rúa y la cesación de pagos anunciada por el presidente Adolfo Rodríguez Saá a fines de 2001 —aplaudida por legisladores de todos los partidos— son la culminación de un siglo de mala gestión, malversación de fondos públicos y falta de respeto a los derechos de propiedad y el orden jurídico. Sólo una tradición cultural enraizada de rechazo a lo extranjero es responsable de que los argentinos culpen a otros e impide reconozcan sus propias falencias.
Las causas de los retrocesos y un panorama posible
Si bien el colapso económico es el obvio resultado de esta tradición cultural, no es tan fácil explicar las causas de las regresiones del siglo XX. Una explicación simplista podría ser que las reformas de 1853-60 fueron incorporadas por una minoría iluminada, y que cuando se sancionó la ley del sufragio universal, secreto y obligatorio en 1912, y un gobierno popular llegó al poder en 1916, la modernización fue rechazada por la gran mayoría. El pueblo argentino argentino favoreció, en cambio, un régimen populista basado en las concesiones otorgadas por el gobierno, pese a que éstas violaban la propiedad privada. En este sentido, podríamos pensar que el pueblo nunca incorporó como prácticas sociales y políticas permanentes los principios y reglas establecidos por las instituciones legales y políticas durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la historia revela que hasta las elites “liberales” dieron muestras de prácticas colonialistas.
El decreto que reservaba el subsuelo de hidrocarburos al Estado fue sancionado por el presidente Figueroa Alcorta, claro representante del régimen liberal. De la misma manera, la campaña de “educación patriótica” instituida en 1908 fue diseñada por un presidente “liberal” por excelencia y fomentada por un ministro de educación intelectual y “liberal”. Dado que para aquel entonces la ley del sufragio universal y obligatorio no se encontraba en vigencia, no podemos atribuir estas medidas a la voluntad pública. Para reforzar aún más esta conclusión, cabe señalar que la emisión desenfrenada de dinero del siglo XX fue emprendida tanto por gobiernos electos democráticamente —Juan Domingo Perón-Isabel Perón en 1974-76, Raúl Alfonsín en 1983-89 y Carlos Menem, especialmente en su segundo mandato, 1995-99— como por dictaduras militares, que gobernaron durante el período 1976-83. Quizá sea mejor suponer que el proceso de modernización que tuvo lugar alrededor de 1853 fue un abrupto quiebre institucional con el régimen colonial. No se vio acompañado por cambios profundos en la cultura política argentina, de modo que era esperable que surgieran algunos retrocesos a las prácticas coloniales, incluso entre los regímenes liberales.
También podríamos especular que los grandes flujos de inmigración de países establecidos con una organización jerárquica y católicos que recibió Argentina a fines del siglo XIX obstaculizaron la renovación cultural buscada por la Constitución de 1853-60. Juan Bautista Alberdi —el hombre que inspiró la Constitución Argentina con sus Bases para la Organización Na¬cional de 1852— creía que la inmigración anglosajona en Argentina podía ayudar a desarrollar “hábitos industriosos” y una “cultura de trabajo” entre los argentinos, y reforzar los valores de la organización constitucional (Alberdi 1964, cap. 15, págs. 39-40). Sin embargo, la inmigración anglosajona en Argentina fue muy pequeña en comparación con la llegada de ciudadanos de países católicos de organización jerárquica como España e Italia. Entre 1857 y 1930, Argentina recibió 3.385.000 inmigrantes, sin contar a los trabajadores temporarios que regresaron a sus países; en 1914, el 30% de la población de Argentina había nacido en el extranjero. De estos inmigrantes, el 47,4% eran italianos y el 32,3% eran españoles, de modo que estas dos nacionalidades juntas representaban el 80% de la población de inmigrantes (Germani, 1962, pág. 226). ¿Es posible que esta composición demográfica obstaculizara la aculturación de la población de Argentina a las reformas ideológicas de la Constitución? Esta inmigración estimuló un período de gran desarrollo económico en Argentina, pero puede que la tradición de absolutismo político y —en términos generales— el autoritarismo típico de los países católicos hayan obstaculizado la incorporación de nuevos hábitos políticos (García Hamilton, 1998).
No es fácil explicar por qué, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Argentina adoptó una política de mercantilismo y aislamiento económico ignorando por completo las políticas de libre mercado que tan buen resultado le habían dado a fines del siglo XIX. Podríamos afirmar que esto fue reflejo de las tendencias globales más generalizadas de la década de 1930: el Keynesianismo en Estados Unidos, el Fascismo y el Nacional Socialismo en Italia y en Alemania, y el Bolchevismo en Rusia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, incluso Francia y Gran Bretaña comenzaron a nacionalizar algunas industrias, mientras que sólo las pequeñas potencias, como Australia, rechazaron esta tendencia. Hasta 1989, cuando Menem puso en marcha sus reformas, Argentina persistió en aplicar una política de nacionalización en ciertas industrias.
Tampoco debemos pasar por alto la influencia de la “educación patriótica” que, como señaló Carlos Escudé, tuvo una orientación extremadamente nacionalista desde sus comienzos, en 1908. En Las Bases de 1852, Alberdi había aconsejado que sería necesario dejar atrás el período de la Guerra de la Independencia para entrar de lleno en una etapa de trabajo y producción: “Que la industria logre lo que antes se logró con la guerra” (Alberdi, 1964, págs. 14, 38). Pero, a comienzos del siglo XX, el culto a los héroes alcanzó magnitudes increíbles y culminó con las leyes de Perón que establecían el Año del Libertador General José de San Martín. Antes de ello, los restos de San Martín se habían traído a la Catedral de Buenos Aires aunque, en vida, el general había sido anticlerical y masón. Se lo llamaba “Padre de la Patria”. El autor Ricardo Rojas había escrito su biografía, titulada El santo de la espada, y el poeta Belisario Roldán le había dedicado un poema que comenzaba “Padre nuestro que estás en el bronce”.
Durante el siglo XX, los libros de texto escolares declaraban que los dos héroes militares más importantes de la Guerra de la Independencia contra España, los generales San Martín y Belgrano, habían muerto en la pobreza, como si esto fuera loable (Escudé, 1990) . Y los autores nacionalistas de la década de 1930 aseguraban que, para fortalecer la identidad nacional, era necesario luchar contra los poderes extranjeros, principalmente Gran Bretaña (Quattrochi Woison, 1995, págs. 116–17).
La prolongada política de adoctrinamiento nacionalista en las escuelas ayudó a perpetuar una cultura de xenofobia, absolutismo e intervención del estado mercantilista entre las generaciones posteriores. Es posible que esta política, que llevó a Argentina a entrar en guerra con Gran Bretaña a causa de las Islas Malvinas, también ayudara a que el país se convirtiera en un mendigo internacional con la mayor deuda per capita del mundo.
Sin embargo, lo que resulta claro es que —cualesquiera sean las causas del retroceso histórico— si los argentinos continúan aplicando prácticas políticas de estilo colonial, este país no gozará de una recuperación económica en el futuro cercano. Fueron los valores españoles los que dieron origen a la expresión “padre comerciante, hijo caballero y nieto mendigo”. Al parecer, los nietos de los colonizadores españoles hicieron honor a este adagio en la Argentina del siglo XX. Esto no significa que, en el futuro, Argentina deba resignarse al estancamiento o a la crisis permanente. El extraordinario crecimiento que experimentó el país entre 1853 y 1946 demuestra que el progreso y los cambios culturales son posibles. Si los argentinos se toman un momento y miran de manera introspectiva al pasado, quizás encuentren en las reformas constitucionales de la independencia de 1983-60 los valores que podrían poner en marcha un nuevo período de riqueza y republicanismo representativo.